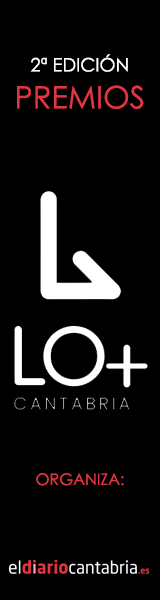«En estos momentos, solo se oye el ruido
del reloj y la respiración de las personas.
Me gusta oírlas. Me siento mejor.»
('Vivir entre brotes')
«Han pasado 34 largos años, y me encuentro leyendo estas antiguas líneas. Y me doy cuenta de que, más o menos, todo es igual. Leonardo, con sus días (o temporadas tremendas) agravados, creo yo, por el paso del tiempo. Antes, yo era la ilusión que, a veces, iluminaba su vida. Ahora, en sus días tormentosos, yo soy la diana en donde paran sus dardos.
Es tan duro para mí… No sé qué es lo que me hace seguir. Los hijos, la inercia, el amor, el cariño o el afecto que aún siento por él… Son, creo, demasiados años de ansiedad. Con él, no duran los días de tranquilidad. Son pocos y aislados. ¡Qué miedo tengo a envejecer! ¡Dios, ayúdame, POR FAVOR!».
Esta página la escribió Miyo en el diario común en donde, con Leonardo, escribía cuando a ambos les venía en gana, en una suerte de chateo amoroso y divertido. Entonces, eran días de pasión, de juventud y de fuerza. Eran tiempos normales, comunes o parecidos a los del universo de aquellos jóvenes nacidos en la sombra del tardofranquismo, y cuyas vidas e impulsos no pulsaban al ritmo natural propio de su edad. Poco había que copiar unos de otros y, sin embargo, ese era el convencimiento general en aquellos días que se iban sucediendo y que tenían un significado y un valor extraordinarios y también excepcionales en la pequeña y maravillosa historia de su existencia. Eso quiere ser y destacar este relato.
Aun estando él periféricamente de acuerdo con la visión de la realidad de su pareja, lo cierto es que sus choques duraban tan solo 15 o 20 minutos. El carácter y el temperamento de cada cual hacían incontrolable esas situaciones no deseadas por ninguno. Gente próxima y amigos desde largo tiempo atrás siempre declaraban que los veían arrobados con locura, pero que quizás les habían escaseado coyunturas más normales, espacios más personales y la creación de unos climas o ambientes más oportunos.
Se llevaban dos años y, cuando se conocieron un año después del Mayo francés, de sus transformaciones y sus rescoldos, ninguno de los dos había entrado de lleno en la adolescencia, eran jóvenes que aún no se les había pasado por el magín -tampoco querían conocerlo- el mundo tan lejano de los desarrollados que ni los propios sabían en qué consistía ese grado. Lo importante es que habían entrado en una nueva dimensión y que el portazo a su vida fue tristemente sonoro y con estrépito. Habían dejado de ser niños. Casi cuatro décadas más tarde, 'My Chemical Romance' cantaban en Teenagers el espíritu de aquella época y su memoria:
Oscurece tu ropa o adopta una pose violenta
Tal vez te dejen solo, pero no a mí.
Éramos rebeldes y vivaces. Y Miyo era vital y salvaje. Desprendía demasiado resplandor en este mundo. Solo en contadas veces, cuando se despedían, sus caricias, sus mimos y hasta sus besos volados se asendereaban y aclimataban a lo normal. Otras, dejaban de ser canónicos y libres como las canciones:
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes.
Pero ¿quién nos ata?
Pero ¿quién nos ata?
Dame la mano y vamos a sentarnos
Bajo cualquier estatua.
Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer
Tiene que llover,
Tiene que llover a cántaros.
Pablo Guerrero: A cántaros (1972).
Nuestra generación soportaba, sin saberlo, una pesada losa que atoraba cualquier salida acorde con nuestra evolución. Bien venida la democracia, parecía que, de una forma obsesiva, había que recuperar aquellas ilusiones huérfanas, aquellos tiempos muertos y vacíos para resucitarlos, para llenarlos y animarlos, sin tener los mimbres, las suficientes herramientas, para su construcción.
Por eso, había que correr, luchando para encontrar sobre la marcha aquellos tiempos perdidos. Cada cual con lo suyo, con lo que tenía, sus obsesiones, sus fobias y sus alegrías. La mayoría de las veces, por ensayo y error. Pero siempre, vertiginosamente, con el vértigo al que Miyo no estaba educada -nadie lo estábamos-, y evidentemente tampoco ella deseaba estarlo.
Su vida, natural, pacífica y romántica, exenta de caduco ingenio, insulsez o frivolidad, la había conformado decidida y esencial en grado sumo, una peculiaridad que aparecía, como un fenotipo más, en su semblante, en su rostro y en todo su ser. Y, sin embargo, su paso del propio corazón de la juventud a la madurez truncó cualquier proceso natural a los que ella estaba acostumbrada. Una serie de graves sucesos encadenados, -la muerte antes de tiempo del padre y su consiguiente marcha de su lugar de origen a un lugar con más salidas- comenzarían a alertarla.
Resultó ser una puerta violentamente abierta, por la que había de irrumpir sin estridencias y, contradictoriamente, tantas veces en silencio. Si no fuera real, su biografía pudiera pasar por un melancólico y fuerte motivo para las páginas de un libro, de unas líneas tristes y desgarradas, a lo peor dignas de conmiseración. En cambio, su otro polo, el opuesto, nunca lo iría a permitir.
Cuando Leonardo se encontraba solo, abatido por la singular actividad que, en largas temporadas del año, lo embestía y lo ataba hasta el frenesí, acabando en la extenuación, cuando comenzaba a analizar el declive humano y, sobre todo, el suyo y el de Miyo, el descenso suave pero inflexible de la montaña de la vida, y los recuerdos del tiempo pasado se hacen tan inasibles, se hacía más segura la presencia de su mujer, de aquel pajarillo, como la llamaba cuando la conoció; eran agradables y siempre mostrando la risa fácilmente en cada expresión de los gestos de sus caras
Las catorce líneas que escribió Miyo fueron un índice que, de una manera borrascosa, puntualmente como una agitada tormenta y un inacabable tormento, mostraba los duros episodios que acercaban el rechazo a las agotadoras noches sin luna, de gato en vela, de ojos humedecidos y del volver a empezar.
Perecían seducidos irresponsablemente por sensaciones contradictorias, de dialéctica sin fin, de falta de mediación, que siempre acababan como acaban las tempestades, con calma, con refuerzos humanos, muy humanos, para que no volviesen y, para que, de no haber otro remedio, estuviesen preparados al menos para otras ediciones. Sin embargo, ambos tenían la cortesía y soltura interminables de confortar sus arrestos.
Y Leonardo, quizás avergonzado por los caminos a los que llevaba su carácter, no estaba para defensas, e invariablemente sincero afirmaba: "El otro platillo ha pesado más en nuestro equilibrio, y la mano de la opulencia y de la fortuna siempre ha estado más rebosante que la tristeza y la indigencia de amor. Ese ha sido, dicho noblemente, nuestro común denominador personal".
Su vida en común se parecía, más que a un cuadro figurativo, a la técnica de la transparencia que, con viveza, Miyo conseguía en sus cuadros cuando pintaba. Porque, confesaba Leonardo, su amor no ha sido nunca un entretenimiento según el ánimo del momento, tampoco algo fruto del relajamiento o de lo cotidiano y su rutina.
Fue, por su parte, un estar en vela, guardando armas, con mucha atención en el remo que le tocase agarrar, cuidando de que nadie ni nada les pisase el ya grandísimo huerto que hacía tanto les dio por plantar. Reconociendo, sin embargo, la dureza que Miyo sentía en esos años y pudiera aún sentir a veces. Dos caracteres totalmente diferentes pudieron hacer mella, a veces hasta lo insignificante, en ambos corazones y en su entorno.
Y, como si se tratase de una disciplina aprendida y autoimpuesta, siempre salieron triunfantes de las quizá veinte batallas en su recorrido, triunfos pírricos que también les enseñaron en su experiencia, de los que aprendían a estar alerta en las próximas lides que inexorable y naturalmente habrían de llegar.
Leonardo se destapaba y sostenía que Miyo siempre había sido la ilusión que había iluminado sus noches, senderos y peleas con los otros. Su filosofía práctica, su decir natural y su elegancia de pensamiento habían sido cualidades y regalos sin precio. Siempre fueron valiosos favores en su caminar, y luz de faro potente en el navegar tumultuoso de su barca. Aunque no fuese más, veía en los beneficios y perjuicios con ella algún avance, se apreciaba más duro con las astenias, los endiosamientos y las bobadas y chuminadas.
Leonardo nunca fue su enamorado ideal, ilusamente esperado. Pocas veces duraron los días de tranquilidad. Fueron pocos y aislados, pero ella lo ha querido, se quisieron y siguieron queriéndose. La fuerza interminable de la vida, no obstante, les hizo ir, a menudo, a rebufo de lo que les rodeaba. Una educación altruista los incapacitó para concentrarse, para estar solos con ellos, una disciplina no aprendida ni, mucho menos, entrenada.
Ahora, con los hijos mayores y sin mayores responsabilidades, el destino les deparaba un aprendizaje nuevo, saber estar solos. Si entonces supieron ser pacientes, esto les regalaba la contemplación de las pequeñas cosas, la pujanza de los nuevos brotes en las ramas de los tilos, presos en el tendedero, esperando verse libres en el pueblo, o la observación del alma de Pocholina, su perrita Schnauzer abandonada, y su ansiedad con el nieto bebé.
Pero antes y siempre, Miyo seguía siendo la ilusión que iluminaba la vida de Leonardo, el cuadro inacabado, aparentemente perfecto, que siempre necesita el toque preciso, el análisis certero del porqué de ese color o esa línea, el libro escrito por ambos, bien guardado, que sacamos a menudo, como borrador, para seguir escribiendo, con sus borrones y tachaduras, y líneas tranquilas con mucho arte en medio. Pues bien, este relato no quiere pasar como lo hacía su vida, en la que convivían sin problema alguno pero con un millar de compromisos sin resolver, con esa esquizofrenia que les apropiaba unos minutos al despertar y olvidándoseles sin legarles irritación alguna ni la más pequeña marca. .
Que el viento del noroeste -señal de su enfermedad en La Casuca, de un mes largo y aterrador con una grave pleuresía, acompañada y quizás provocada por su delgadez- no quiera seguir siendo memoria de su soledad y tristeza, de aquella incesante melancolía y compunción enquistada. Aunque este zarzagán siga ululante, amenazante -le dice a Leonardo el susurro de Miyo- y parezca que huye, permanece escondiéndose de algo o de alguien.
Buen aprendizaje para sus sensibilidades y miedos extremos, imaginación suprema y ciertas dificultades para adaptarse a un mundo demasiado real, y donde había poco espacio para sus sueños e ilusiones. Únicamente en El Mato, sola con la abuela, la tía y los tíos solteros, tenía cabida su mundo solitario. Allí aprendió a encontrar la belleza de las diminutas flores que aparecían entre los escondrijos y recovecos de las piedras murales, los rumores y arrullos de los vientos, todos parecidos y cada uno diferente, la calma con que cae la lluvia sobre la hierba o los canchos, o el repiqueteo de las gotas al caer en las orillas de los grandes charcos.
Estaba convencida de que la ciudadanía o la libre movilidad de las personas en un territorio no se hacía con órdenes ni leyes, sino con educación, virtud esta última que tampoco tenía por qué darse solo en los colegios. Así, los temas complejos, pero interesantes, Miyo los despachaba con esa desenvoltura fresca que, para los contertulios, rayaba en el atrevimiento.
Al final, y pronto, estos agradecían que alguien les sacase las castañas del fuego, sobre todo cuando la mayoría comenzaba a tostarse y algunos incluso a chamuscarse. A los temas ricos e integradores como el anterior les daba elasticidad propia, merecida, ya que, pensaba, cada persona posee una riqueza inabarcable. Esa capacidad le venía del mucho pensar y del mucho sentir en La Cabañuca, una preocupación notable para su Tía Lines, que veía cómo la niña seguía muy flaca y pálida, con una lividez íntima porque nunca la manifestaba al exterior. Era algo dinámico y vivaz que se había construido para equilibrar la ausencia de sus padres. Por eso, aprendió sobre todo a escuchar y a estar atenta.
No dejaba de ser una cristalización más de su ser peculiar, de una manera de ver la vida con total autonomía, aprendida en ningún libro, que le hacía tener una responsabilidad sin artificio, pero con un índice de apertura ante los problemas y ante los demás repleto de novedad y, sobre todo, de cesión y de renuncia.
Progresivamente, su inteligencia natural se iba adaptando y expandiendo, con una autoridad individual tal que su escala de valores no coincidía siempre con la convencional. Miyo era capaz de ir a destajo, cuando se lo proponía, aguzando el ingenio si se trataba de ayudar a funcionar todo lo que tenía a su alrededor.
Sabía que había de llevar hacia delante a todos los suyos y a toda costa, en todo aquello que significase un índice de inclusión familiar o de construcción de la propia identidad de su entorno. Y todo salía a la perfección, mientras ella recondujese los momentos y emprendiese todas las batallas con su amor y espíritu peculiares y mientras siguiera poseyendo el carisma y el recurso de la palabra que nos inundaba, que nos motivaba, y en donde ella ponía toda su fuerza, todo su corazón y su vida, ya que su niñez había crecido entre brotes y conocía perfectamente esos procesos hasta llegar a la eclosión que iluminaba todo. Era fácil apreciar el clima que se respiraba a su alrededor, en el que se derivaba amabilidad y gracia.
Sin embargo, Miyo tuvo siempre malos sueños porque, para ella, la vida era algo que quería controlar, y no podía. La vida era algo tan maravilloso que no concebía cómo podía tener un final. Este sentimiento que no pecaba de originalidad, que lo sufre cualquier mortal, ella lo sentía de una forma descarnada, casi violenta, porque todo lo veía siempre un poco desmedido, y su pureza y candor rayaban en la osadía.