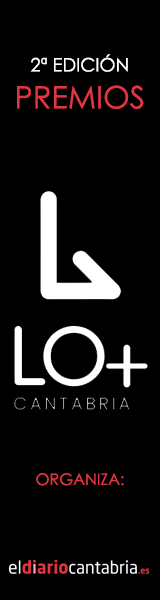Veo amanecer, lluvia de cristal
«Ningún pedagogo en la historia ha podido
rebatir este principio pedagógico: ‘Un
niño seguro será un adulto seguro’.»
(Vivir entre brotes)
Desde su niñez, que Miyo recuerda feliz, estuvo sola, con nadie, sin niños. Una niñez disimulada que escondía las auténticas carencias del cuidado de una madre, del afecto y de los mimos de la primera que debía dárselos, no siendo tampoco esta, en su niñez, un prodigio en el fundamento de esta asignatura. Sin embargo, sí fue Miyo, la nieta y la sobrina mayor, la beneficiaria de todas las atenciones en la Casuca, a pesar de su soledad interna.
Le pareció que habían transcurrido mil días desde que salió de su casa materna acompañada de su padre. En aquella circunstancia tenía muchas promesas y sospechas. ¿Y ahora?… Pronto hubo de percatarse de que su misión era hacer compañía a su abuela. Sin embargo, era la muchacha de antes -nadie podía entenderlo mejor que ella-, pero más amilanada, desamparada, y además con menos ensueños. Era natural que solo viese la ausencia de quien debía estar, de la compañía natural, y nadie echó en falta sus necesidades afectivas. Entretanto, ella seguía su camino y su andadura.
Llegó con calma. Y la alusión a su imagen cuando hablaba nunca se apartaría de la mente de su nueva familia. ¡Nunca la habían visto tan avispada, tan ilusionada! Habló prontamente durante todo el primer día y no asomó fuera de su habitación.
Ya no esperaba dejar de concentrarse en cómo se presentaría su nueva vida allí. En la oscuridad de la noche, los sollozos habían encendido sus ojos y se le apreciaba la voz sorda por razón de los gimoteos que no le era posible acallar. Todo el mundo la alentaba como si no pasara nada, haciéndola sonreír a base de cuchufletas, bromas y chanzas, y pronto se adaptó a este ir y venir.
Aún recuerda los momentos en que solía esperar el paso del tren desde sus refugios de juegos y de observaciones de diminutas florecillas
En sus sueños, aún recuerda los momentos en que solía esperar el paso del tren desde sus refugios de juegos y de observaciones de diminutas florecillas en los pequeños orificios rocosos. Siempre era la misma rutina. Oía de nuevo acercarse el tren…, se quedaba quieto y silente el espacio…, y lo que debería ocurrir no acaecía. No veía la figura de su madre perfilarse allá abajo, acercándose entre las casas. Pero segura estaba de que en cualquier minuto iba a aparecer.
La visita estaba prometida. Sin embargo, así día tras día, acercarse el traqueteo del tren, la parada callada y silenciosa, el silbato y de nuevo el alejamiento, la distancia cada vez mayor entre la ansiedad detenida y estática de aquella chiquilla y el ruido sordo de los raíles que se iba difuminando. No se dibujaba nadie conocido… Como siempre, giraba su cuerpo y volvía a sus juegos de ocultamiento, de camuflaje del dolor.
A Miyo la llevaron para paliar ese dolor familiar, aquella realidad de un mundo de adultos heridos
Porque a los tres años se marchó con su abuela y sus tíos, una casa asolada por la calle de la amargura debido a la pérdida de una tía de veintiún años, a la situación de su abuelo escondido nueve años y otros cinco en la cárcel por haber sido alcalde republicano y por los posibles que les requisaron los ganadores. A Miyo la llevaron para paliar ese dolor familiar, aquella realidad de un mundo de adultos heridos. Estuvo hasta sus trece años.
Miyo recuerda sus lloros por la ausencia de los suyos y los suspiros de la abuela. Y las bolsitas de chocolate y bombones que, antes de subir por el Mato, le daba su tía Noelia. Elegía los de licor, de los que daba cuenta por necesidad antes de llegar a casa y entregar los demás a su abuela, arte que probaba asimismo en subir por la senda…, sin ser la causa de su desgana y extrema delgadez.
El mes grave en cama con pleuresía en que subía la enfermera dos veces al día con las inyecciones y calmarle las altas fiebres, la tos y el duro dolor en el pecho le proveyó un nuevo mundo. En ese medio de dolor y soledad por las pocas visitas -que nunca cruzaban la puerta temiendo algún contagio-, su huida viajaba con libros de geografía y las princesas que vestía con sus diseños.
Esas ritos serían más tarde el cobijo de su tristeza, y de su libertad, su defensa ante los demás, los otros, y su realidad. Le era milagroso, inaudito…, hasta que la despertaban de ese sueño los gritos exigentes de tía Nines. Allí se prendó del viento del noroeste que se lleva los ciruelos y que la arrobaba, del que la encantaba su ulular ventoso apresándose por los huecos de cada ventana.
Una sinfonía en la que todos los instrumentos sonaban con extrañas sincronías entre sí, en un diálogo sordo con el bramido de las gruesas ramas de los árboles, ya en una apoteosis final ya en una petición de auxilio contra los cristales. Emocionalmente, a Miyo le dejó huella. Pero su continua observación de la naturaleza le había ido educando los sentidos potencial y admirablemente.
Como una criatura más de la Naturaleza, fue aprendiendo a vivir
Cuanto más se detenía en aquel medio natural, más se iba integrando hasta casi la confusión total. Y, como una criatura más de la Naturaleza, fue aprendiendo a vivir, probando su sensibilidad y poniendo a actuar las sensaciones de sus cinco sentidos.
La sabiduría que le daba la naturaleza se abría con la observación continuada que fortalecía su inteligencia, su arte y, sobremanera, su forma de ser. En la Casuca, refugio de los adultos y mayores, lugar privilegiado para las musas, que parecían habitar en todos los animales y en todas las plantas por pequeñas que fuesen e instrumento de una actividad ligera como sus piernas, todo lo que necesitaba lo tenía y, sin ser consciente de ello, lo vital no dejaba de ser el motivo y el intento, menores que un pellizco de avena, para dejar un planeta mejor que el que ella se había encontrado.
La posibilidad de esa bondad que iba uniendo esos tres rasgos y la energía y entereza, como la experimentación, Miyo las ejercitaba en su diaria gimnasia intelectual y espiritual, de la misma manera a como iba alargando sus músculos y estilizando sus formas.
Comenzado a sobrepasar el cenit de su vida, Miyo empezó a brujulear alguna tierra de poca monta que sus ancestros habían dejado, y, ante la inercia de los demás, comenzó a certificarse que la más humana y desinteresada herencia ya la tenía vinculada y estaba adherida a ella desde los primeros años en la Casuca.
Era la nata, la superior ofrenda que le habían dejado sus mayores y la más gloriosa moderación de su ser. La energía, expresión y espíritu de aquella niña vicaria que hacía de psicólogo o enfermera eran una delicadeza hecha de hilo y grano entreverados de los metales más nobles y de las piedras con mayor valor singular. Fue mucha la cordura y saber diestro y hábil que cupo en aquella mentalidad infantil que supo infundirle la tía Nines.
Y ella, que siempre supo esperar, lo sigue haciendo, con los primeros brotes de la primavera:
Vendrán este verano, como todos los veranos, mis tíos y primos de Madrid, y mi amiga y alma gemela Paula. Se volverá a llenar de risas y griterío infantil la Casuca y las casas colindantes, de los primos e hijos de exiliados. Los nidos del Mato participarán también de este bullicio y algarabía, y cada última semana de agosto volverá a nublarse el cielo, los equipajes volverán a ser protagonistas y los motores del coche, de vuelta, me recordarán a mí misma durante todo el año. La misma cadencia cada verano. Son los ritmos. El pulso del lugar.
En la adolescencia, cuando sale del colegio de las monjas, cambia su vida. Un nuevo maestro, otros sistemas, la coeducación, más niñas,… Ya es casi una mujer y los problemas vienen arrastrados. El tiempo es un torturador, que conduce y atiende a las personas sin consideración alguna, que no se para a pensar en las motivaciones de cada cual. Ponerse al día, sin conmiseración, sin paliar lo anterior, las asignaturas que ya debían estar enjaretadas.
En las soledades del Mato hice de la necesidad virtud, algo impropiamente natural. No todas las niñas podían aceptar y superar esas soledades.
La presencia de mi padre me hubiese facultado más seguridad ante los demás.
De repente cambiaron los ritmos en la marcha de los trece años, pocas veces andadura pausada, siempre en movimiento, marcado en instantes precisos por cambios y problemas sobrevenidos. El período de la simplicidad, de la pureza e inocencia en el Mato, los candorosos años de educación en la Casuca, se truncaron, y, aunque volvería sólo de visita, Miyo regresó adonde, quizás, nunca debiera haber salido, con sus padres y sus hermanos, a su lugar de origen, a la casa que escuchó sus primeros vagidos.
Sin embargo, poco duró la nueva estancia. Los hechos que señalan a las situaciones se iban a desatar de una forma sin pensar, cruel, trágica, dramática. Su padre, el fiador de su educación en Villalegre, fallece de un infarto cerebral, volviendo del trabajo, dejándola a los dieciséis años desolada, con miedo y pesadillas. Un gran mazazo, el primero que resistió su corazón de aún niña y de hermana mayor de seis hermanos. Se fue el garante de su amor.
Muy poco tiempo había pasado desde su reencuentro con los suyos y, cuando aún estaba readaptando su vida a la nueva situación, un estampido de gaviotas hizo astillas sus alas. La estridencia de sus risas al volar resultaron una premonición de lo que había de hacer, de lo que iba a ocurrir, del nuevo esquinazo que ahora pretendía darle la vida. No sabía aún que aquel era su primer cuadro y el primer ensayo en el arte de la huida hacia delante.