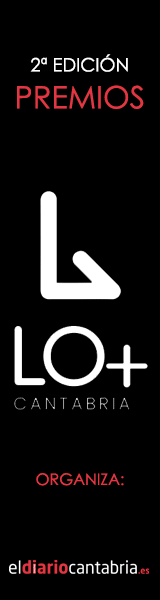Los humanos hemos llegado muy lejos gracias a esa mezcla de complicidad con nuestro clan y rivalidad y desprecio hacia los que consideramos diferentes. Para lo bueno y, tristemente, para lo malo.
De esos polvos vienen todos nuestros lodos: racismo, xenofobia, elitismos de izquierda y derecha, clasismo, machismo, hembrismo… incluyendo el nacionalismo. Porque bajo la necesidad legítima de vivir las diferentes identidades de cada sociedad se oculta, a veces, la superioridad y el desprecio.
Si queremos un mundo mejor, estamos obligados a contener las partes destructivas de nuestra naturaleza. Un interminable trabajo de educación y autoeducación, que se vierte en todos los ámbitos de la vida. Considerar los sufrimientos y necesidades de los demás iguales a los nuestros es el objetivo de la Cultura, y no la importancia que da saberse de memoria la lista de los reyes godos o tener un máster en lo último.
Si queremos un mundo mejor, estamos obligados a contener las partes destructivas de nuestra naturaleza
De la misma manera, el orgullo no se asienta sobre bases nobles. No tiene sentido sentirse orgulloso de lo que se es de forma natural, por haber nacido así o aquí: sea aspecto físico, nacionalidad, condición sexual o carácter. Cómo no va uno a sentir apego por su tierra, o por la cultura en la que se crió, y una especial complicidad con sus compatriotas. Pero lo que somos de forma innata y por casualidad tiene más que ver con la aceptación y la dignidad que con el orgullo, siempre cercano a la exclusión.
El orgullo aparece cuando creemos que ya somos eso que querríamos ser, o pertenecemos al club exclusivo en el que queremos ser vistos, otra artimaña para subrayar nuestra miserable necesidad de sentirnos especiales. Una pulsión que, todos intuimos, trata de compensar lo que nos decepciona en nosotros mismos.
Así, hemos llegado a que, para algunos, vasqueidad o catalanidad –igual que españolidad– no sean condiciones innatas sino estados sublimes del alma, solo alcanzables por apellido, carnet del partido o la simple gracia de Dios. Un pedigrí cuyos propietarios exhiben patéticamente, creyendo impresionar.
Afortunadamente muchos vascos y catalanes, así como gallegos, asturianos o valencianos, también con fuertes identidades, asumen su condición con la naturalidad de lo que uno no puede dejar de ser y a la vez es ajeno a cualquier importancia personal.
La fiebre del nacionalismo la introdujeron los románticos en su exaltación de las emociones sobre la racionalidad. Una refrescante liberación, que tan bien puede aplicarse a las artes, pero nunca a la organización política.
Uno de sus precursores, el filósofo alemán Herder, ideó el concepto de Volksgeist o Espíritu del Pueblo, algo así como si cada etnia fuese una entidad atemporal, anterior y superior a los individuos que la integran. La idea derivó en etnias-nación sagradas, que se adjudican la propiedad de los territorios (¿de quién es la Tierra?) en irresoluble disputa con los intereses de otras etnias. Sociedades que exageran su identidad hasta la invención, y ven la heterogeneidad cultural o la disensión en sus propios conciudadanos como poco, con recelo.
El predominio de lo colectivo sobre lo individual condujo directamente a superponer los derechos étnicos por encima de los de las personas. Los genocidios y totalitarismos del siglo XX y los que aspiran a serlo en el XXI no han dejado de beber de ese brebaje envenenado.
El problema no está propiamente en las ideas, sino en la insidia humana que las viste
Desde que surgió hace 200 años, el eterno sentimiento de agravio nacionalista ha estado detrás de la mayor parte de los conflictos armados, sino de todos. No es casualidad que las nuevas guerras terroristas de religión compartan con aquellos sus sueños de comunidad excluyente, pureza y orígenes sagrados. Mito y política hacen una pareja tóxica.
Pero el problema no está propiamente en las ideas, sino en la insidia humana que las viste. Para atajar la discriminación, en cualquiera de las muchas formas enumeradas al principio del artículo, la solución empieza dentro de cada uno. Se llama cultura ética, educación democrática y autocrítica. Conócete a ti mismo, dicen que estaba escrito con letras de oro en el templo de Apolo, en Delfos. Y después, acéptate –añadiría este humilde articulista– para así poder aceptar a los demás.